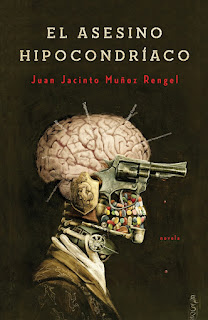|
| Kafka a los 27 años |
Como la mayor parte de la gente, lo
primero que leí de Kafka fue “La metamorfosis”, hará unos veintitantos años.
Tras el boinder de casa, el otoño isleño comenzaba a teñir los campos con el
óxido caduco de la
estación. Recuerdo aquellas tardes lentas, palpitantes de
relojes, ansiosas de primeras lluvias, que un amor imposible había contribuido
a llenar de una vaga melancolía. Pero el libro que me descubrió realmente a
Kafka aquel otoño juvenil fue “Frank
Kafka. Imágenes de su vida” de Klaus Wagenbach, uno de los mayores expertos
mundiales en la obra del autor de Praga. La edición, una verdadera joya bibliográfica,
la había sacado Círculo de Lectores en 1988 y más que una biografía al uso se
trataba de una magnífica obra iconográfica, un gran álbum familiar y personal
con más de 500 fotos de época, no sólo de Kafka sino también de sus amigos, de
las personas que lo trataron, de las mujeres que amó, de los lugares que
visitó, de los senderos que frecuentó o las veredas de ríos en cuyas orillas se
sentó, de las casas en que vivió y los edificios en que trabajó, de sus
manuscritos y ediciones, de la vida cotidiana -industrial y rural- de la Praga
de su tiempo. El recorrido (personal, social e histórico) era tan espectacular
que en sus páginas no faltaba el más mínimo detalle referente al autor o a su
entorno. Y era de tal modo así que al acabar el libro uno tenía la rara
sensación de haber conocido en persona al propio Kafka, de haber vivido por
unos días junto a él y los suyos logrando descodificar muchos de los secretos
de su obra, y de haber emprendido al mismo tiempo un fantástico viaje a través
de los frondosos bosques, los largos puentes y las serpenteantes calles del
viejo Reino de Bohemia.
En realidad, como todos los autores
complejos, Kafka únicamente ambicionaba una vida normal, pero su incapacidad
para lograrlo y la aparición de la tuberculosis a los 34 años malograron ese
deseo. El escritor no pudo ni supo llevar a cabo cuanto se esperaba de él, todo
un Doctor en Derecho, único varón de una acomodada familia de comerciantes judíos.
Las aspiraciones sociales de los Kafka toparon con aquel hijo extraño que se
empeñaba en escribir y a quien el padre tildaba frecuentemente como el tonto de la familia.
Esto produjo en su
espíritu frágil una frustración palpable en todas sus obras. El final casi
feliz de “La metamorfosis” es muy significativo a este respecto, cuando la
familia de Gregorio Samsa, apenas triste por la muerte de éste, pone todas sus
esperanzas en la hija. En
realidad Kafka no hacía sino retratarse a sí mismo. De igual manera ocurrió en
su vida sentimental. El autor estuvo prometido varias veces con la misma mujer,
pero en el fondo sabía que la enfermedad hacía imposible la tentativa
matrimonial y rompía una y otra vez el compromiso mientras sus tres hermanas se
iban casando. Por tanto, todo en la vida de Kafka (y de un modo especial en su
obra) es una lucha contra el engranaje hostil en que el ser humano se ve
atrapado, aunque otros han pretendido ver también una terrible anticipación de
la locura nazi (después de todo, sus tres hermanas fueron asesinadas en Auschwitz
años después de su muerte).
En una carta a
su eterna prometida, Felice Bauer, Frank
Kafka se refiere a sus propios ojos como los de un demente, aunque se justifica
aludiendo al deslumbramiento del fogonazo de magnesio. En muchas de esas
fotografías sepia es frecuente ver a Kafka sonriendo, dueño de una peculiar
ironía que se asoma constantemente en sus obras, aunque sus ojos destilen la
tristeza del enfermo y del incomprendido. Él fue las dos cosas, no sé en qué
orden, aunque eso es lo de menos. Como su contemporáneo Pessoa, llevó una vida
irrelevante de oficinista y fue un escritor poco menos que secreto aunque, a
diferencia del poeta luso, Kafka publicó algunos libros y, contrariamente a lo
que algunos creen, fue una persona bastante sociable. No obstante no logró
nunca que el muro de libros del que hablaba Canetti se transformara en puente
hacia los otros. Pronto advirtió que, en realidad, nadie le comprendía. Y eso
incluía a su familia y a su novia Felice, mujer sencilla y convencional,
deseosa de matrimonio e hijos. Ni tan siquiera su más íntimo amigo, el también
escritor Max Brod (que durante años fue la referencia más directa para indagar
en el mundo kafkiano), logró penetrar completamente en el complejo andamiaje
psicológico del autor de La condena.
Según algunos de los más reputados
estudiosos de Kafka, sólo hubo en su vida una persona que consiguió entender de
una manera íntima y plena los mil recovecos oscuros del alma atormentada del
escritor: su traductora al checo, Milena Jesenská.
Milena vivía en Viena y era una
mujer fascinante, inteligente y avanzada a su tiempo, de la que Kafka quedó prendado
al instante. De entrada resultaba un amor imposible, puesto que Milena no era
judía y estaba casada. Aún así su affaire,
con algunos breves encuentros furtivos, duró unos dos años y generó una de las
obras epistolares más bellas de la historia de la literatura, las inolvidables
“Cartas a Milena”, que leí también por esa época.
En mi opinión hubo una segunda
persona que logró entender muy bien a Kafka y de la que, en cambio, se ha
hablado y escrito muy poco. Se trata de la última compañera sentimental del
escritor, Dora Diamant, la mujer que estuvo a su lado, cuidándolo, en las postrimerías
de su vida. Durante muchos años apenas se supo nada de ella. Circe publicó no
hace mucho una biografía sobre Dora que esclarecía en parte el misterio de su
silencio.
Respecto a su prosa, no puede
decirse que Kafka fuera un estilista. Su estilo es generalmente embarullado, y
en ocasiones abrupto. Tampoco era un escritor de gran facilidad. Una y otra
vez, como atestiguan sus cartas, abandonaba el manuscrito en que trabajaba y
volvía a él más tarde, lleno de dudas y prejuicios. A Kafka, en realidad, la
forma no le importaba demasiado, puesto que para él lo esencial era el
contenido. Este podía rondarle en la cabeza meses o años, hasta hacerse
obsesivo. Escribía en cuadernos escolares, que llenaba de notas y dibujos,
generalmente de noche.
Kafka fue en vida un autor sin éxito.
Muchas de sus primeras ediciones, siempre de tirada reducida, tardaron años en
agotarse. Del deseo de que a su muerte destruyeran todos sus manuscritos (algo que
Brod, su albacea, no cumplió, salvando así obras imprescindibles como “El
Proceso”, “América” o “El castillo”) nació el mito del desinterés de Kafka por
publicar sus obras. Existen pruebas de que no fue realmente así, aunque su
caprichosa leyenda quiso hacernos creer lo contrario.
En cuanto a aquel lejano otoño de
desamores, acabó pasando igual que un sarampión molesto. Se quedaron los
libros, aquellos en los que hoy vamos leyendo nuestra propia vida, y desde
entonces Kafka ha vivido conmigo, entre la corte de fantasmas que puebla mi
biblioteca. Allí, desde el balcón suicida de las fotografías, sus ojos me
siguen mirando. Pero he dejado de preguntarme ya por su tristeza, porque hoy sé
bien que se trata de la añeja y dulce pena de quien hizo del absurdo su poética
y su fe, logrando descifrar el código mismo de la existencia.